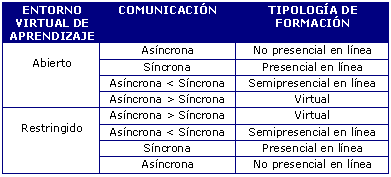|
|
La realidad de los valores éticos, a pesar de su intangibilidad, es incuestionable. De hecho, y con respeto hacia los filósofos que durante siglos han aportado fundamento a la ciencia axiológica, podríamos hablar de los valores como de una realidad virtual (Echevarria, 2000), es decir, como una manifestación intangible que expresa su realidad a través de hechos perceptibles por los sentidos. Las manifestaciones de los valores son reales y las percibimos en nuestras emociones, en nuestras vivencias.
Hablar de justicia como valor es fácil, de igual forma que exclamarse y quejarse por situaciones injustas, pero cuando realmente tomamos conciencia del valor justicia es cuando lo sentimos en nuestras propias vidas. La percepción personal –o colectiva– de la justicia, de la solidaridad, de la responsabilidad, del respeto, etc. pasa por la vivencia interior, por la experiencia de los valores expresados en situaciones concretas. De ahí que afirmemos que la vivencia de los valores da realidad a su dimensión intangible, virtual. Ahora bien, no por ello debemos pensar que los valores sólo existen cuando los sentimos. Los valores están ahí, los sintamos o no, ya que son realidades absolutas que forman parte intrínseca de la realidad humana y que se expresan a través de ella.
Los valores modelan nuestra conciencia y nuestro comportamiento. Sentimos su presencia en nuestras acciones cotidianas, en nuestra conciencia, y constatamos su realidad a partir de nuestras vivencias más íntimas, es decir, aquellas que marcan nuestra conducta. Los valores rompen ocasionalmente nuestra indiferencia (Reboul, 1992) marcando patrones de conducta, personales y aceptados, pero no por ello inamovibles. De ahí que palpemos la realidad de los valores cuando manifestamos nuestra solidaridad y actuamos ante situaciones de necesidad colectiva o personal, de catástrofes, de injusticia, etc. Comprobamos la realidad de los valores cuando mostramos, con hechos, nuestro rechazo a la violencia, cuando nos resistimos activamente ante situaciones de intolerancia o de falta de respeto hacia las personas. Vivimos la realidad de los valores cuando sentimos y evidenciamos nuestro amor o nuestro afecto, o cuando emitimos nuestro juicio respetuoso ante una determinada situación. Éstos pueden ser ejemplos de la manifestación de la realidad de los valores éticos y de cómo éstos condicionan nuestras acciones de forma determinante. Los valores, en definitiva, son realidades de nuestro interior, personal o colectivo, por las que las personas actuamos de una forma u otra en coherencia con lo que preferimos, con lo que sentimos.[1]
Si los valores se manifiestan abiertamente a través de nuestras sensaciones, de nuestras vivencias, es lógico pensar que también se aprenden a través de ellas. Hablar de educación en valores no es hablar de didácticas específicas o de técnicas para fomentar determinadas maneras de ser o de actuar. Hablar de educación en valores es hablar de la necesidad de crear y de favorecer espacios de vivencia en los que las personas podamos sentir, experimentar, vivenciar algo que sacuda nuestra indiferencia, algo que nos emocione e impacte en nuestro interior.
Los valores no se enseñan; se aprenden. Educar en valores no es modelar actitudes. Las actitudes no presuponen la interiorización de un valor. Los buenos modales no hacen a uno educado, de la misma forma que el simple hecho de pertenecer a organizaciones solidarias no le hacen a uno solidario. La solidaridad, o el respeto a los demás, debe ser algo que llevemos en nuestro interior y que condicione nuestras acciones, que nos haga entrar en conflicto valorativo cada vez que debamos tomar una decisión que afecte a nuestro comportamiento humano.
Si los valores se aprenden lo que debemos hacer es facilitar los momentos en que esto pueda ser posible. Y esos momentos, que se concretan en espacios ya sea temporales o físicos, son los que determinan nuestro aprendizaje valorativo. De nada sirve que un maestro exponga la importancia de ser tolerante y respetuoso con los demás si todos sus alumnos saben que no se entiende con la mayoría de sus compañeros de escuela. De nada sirve tampoco que se hable en una clase del diálogo cuando existen manifestaciones claras de que éste no existe en su seno, ya sea entre profesor y alumnos como entre ellos.
Aprendemos los valores cuando los sentimos. Las personas sentimos y podemos emocionarnos en la soledad de nuestra alcoba cuando leemos un libro o la carta de un amigo. Sentimos y nos emocionamos cuando con la pareja o con amigos experimentamos una situación determinada, sea o no satisfactoria. Somos capaces de sentir, también, en los espacios de no presencia, es decir, en los nuevos espacios que se crean a partir de la introducción de las tecnologías de la comunicación y de la información (especialmente Internet) en nuestras vidas, que las sensaciones y las emociones son personales, individuales. Por ello, si podemos sentir y emocionarnos en y a través de lo que convenimos en llamar entornos virtuales, sin duda, podemos concluir que es posible aprender los valores en ellos. |
|
 |
|
Nos gusta hablar de la virtualidad como un "espacio de presencia en la no presencia" (Duart, 2000). Reconocemos, no obstante, que todavía nos cuesta dar significado a estos nuevos espacios de relación sin usar los mismos vocablos que empleamos para designar situaciones ya conocidas. Hablamos de realidad virtual, no presencialidad, aula virtual, campus virtual, etc., con la intención de hacer comprensible una nueva situación a base del uso de significados ya conocidos. Nos faltan todavía palabras para designar significados que cada vez tienen más presencia en nuestra realidad. Poco a poco los iremos moldeando, tan sólo es cuestión de tiempo.
Los nuevos significados que genera la realidad de los entornos virtuales nos conduce a entender la virtualidad como un espacio creativo (Lévy, 1999), como algo que genera situaciones distintas que hasta ahora no existían. Lo que cambia en la virtualidad es sobre todo el potencial comunicativo, la interacción. La virtualidad establece una nueva forma de relación entre el uso de las coordenadas de espacio y de tiempo. La virtualidad supera las barreras espaciotemporales y configura un entorno en el que la información y la comunicación se nos muestran asequibles desde perspectivas hasta ahora desconocidas al menos en cuanto a su volumen y posibilidades.
La sociedad actual está implantando el fenómeno Internet a un ritmo vertiginoso, incomparable temporalmente al de la implantación de otras tecnologías anteriores. Pero, como diferencia, Internet, la Red, crea un espacio de relación poco explorado en el que la interacción –a tiempo real o en diferido, y de forma personal o multidireccional– así como el acceso a la información desempeñan un papel determinante.
Existe una presencia ética en la virtualidad. La virtualidad, concretada en espacios de interacción, la formamos personas, seres humanos capaces de sentir y de manifestarnos valorativamente, en otras palabras, sujetos éticos. En ese espacio relacional las personas nos comunicamos, interactuamos e intercambiamos información. Si observamos adecuadamente nos daremos cuenta de que las personas actuamos en la virtualidad de forma similar a como desarrollamos nuestras acciones en otros espacios de nuestras vidas, ya que la virtualidad de por sí no nos hace diferentes.
El marco de referencia cambia en la virtualidad y ello, sin duda, configura un nuevo espacio en el que las reglas, las costumbres, las formar de hacer y de comunicarse no serán las mismas. Ahora bien, de ahí no podemos deducir que exista una nueva ética en Internet. En todo caso debemos concluir que, si bien los valores, la moral, continua siendo la misma porque forma parte de las personas, lo que sí puede cambiar es el modo de manifestarla y de expresarla. El nuevo espacio que la Red configura conduce a nuevas posibilidades comunicativas y relacionales.
Debemos ser claros en afirmar que la presencia ética existente en Internet no crea nuevos valores; lo que hace es manifestar nuevas formas de valoración. La universalidad de los valores existe en cualquier manifestación humana, lo que sucede es que existe una clara variabilidad en su manifestación. Esto no conduce a reconocer la relatividad de los valores como un absoluto. Más bien al contrario. Conduce a reconocer que las personas nos manifestamos y existimos en diferentes marcos culturales –e Internet es uno de ellos (Porter, 1997)– y que el único límite que existe en nuestra relatividad valorativa es el del respeto a la dignidad humana (Reboul, 1992). Cambiar este límite nos llevaría al relativismo absoluto.
Existe una presencia ética en la virtualidad, ya que ésta la forman personas, seres humanos reales que se comunican, dialogan, transaccionan y que comparten vivencias y emociones. Debido a ello podemos afirmar que es posible educar en valores en Internet, ya que es una forma de relación social, distinta y novedosa, pero de relación social. Internet y su forma de relacionarse no viene a suplir nada. Viene a complementar, y como tal hay que aceptarla. No debemos suponer que Internet es la mejor forma para educar, o para educar en valores. En todo caso sí que debemos pensar que si las personas de hoy, del siglo XXI, incluidos los jóvenes, nos relacionamos también por Internet, éste medio debe ocupar –y ocupa– un espacio complementario en nuestro universo relacional que no podemos obviar. No contemplar esta evidencia en la escuela, por ejemplo, es condicionar el futuro y las posibilidades de comunicación y relación de los jóvenes de hoy. |
|
 |
| 2. | Entornos virtuales de aprendizaje: espacios de vivencia valorativa |
|
 |
 |
|
Los espacios de relación colectiva, especialmente los educativos –escuelas, por ejemplo– ayudan a establecer los marcos a través de los que pueden vivenciarse las sensaciones y las emociones capaces de configurar nuestra ética personal. La escuela debe organizarse para dar cabida a la creación de espacios de vivencia[2] (Duart, 1999) en los que poder sentir y aprender, y estos espacios están, casi siempre, más allá de las aulas; los encontramos en los pasillos, en los patios, en las salidas educativas, etc. Si aceptamos que en Internet también pueden establecerse entornos en los que sea posible aprender, entonces, y de la misma forma que en las instituciones educativas tradicionales, estos entornos también deben fomentar la creación de espacios de valoración en los que el intercambio de sensaciones, emociones y vivencias sea posible.
No debemos olvidar que los entornos educativos, ya sean presenciales (escuelas) o virtuales (campus virtual, por ejemplo) se gestionan. Y la gestión de un entorno educativo, como de cualquier otra actividad, no está exenta de carga valorativa, de ética. Sabemos que la gestión de una escuela que favorezca el diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa es la de una escuela que opta por la transmisión del valor del diálogo entre sus componentes. La gestión en un colectivo condiciona más de lo que podemos imaginar, especialmente si existe poder sobre ese colectivo como existe, obviamente, en el marco escolar o educativo (Bottery, 1990, 1992). En este sentido y si entendemos los entornos relacionales que configura Internet como espacios de aprendizaje también debemos convenir que su gestión, desde el inicio, desde su creación como entorno afectado por una determinada tecnología, va a afectar directamente a las posibilidades valorativas de sus miembros, de las personas que formen la comunidad de aprendizaje.
No podemos dejar de exponer para evitar confusiones nuestro rechazo a la posibilidad de que las manifestaciones que ocasionan vivencias en un entorno virtual sean suficientes como para formar plenamente a un niño. Dicho de otra forma: no creemos en las escuelas plenamente virtuales, ya que los niños y los jóvenes deben aprender y vivir las sensaciones de la socialización que se establece en el marco educativo presencial de una escuela. Ahora bien, sí que debemos afirmar contundentemente que una escuela de hoy, del siglo XXI, que tiene la responsabilidad social de formar a los adultos del mañana, no puede dejar de lado la complementariedad que le ofrece Internet y sus posibilidades de crear espacios virtuales de relación. Hacerlo es privar a sus alumnos de aprovechar al máximo el potencial de la sociedad de la información y del conocimiento, de la sociedad de hoy. |
|
 |
|
A los espacios creados en Internet para la educación hemos convenido en llamarles entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Y como ya hemos expuesto, estos espacios, construidos en la no presencia, en la asincronía, son generadores de vivencias y de sensaciones, y, por ello, capaces de crear conciencia valorativa en las personas que los integran. Vamos a ver ahora, por lo que ya conocemos hasta hoy, cuál es el potencial y cuáles son las posibilidades de estos entornos desde una perspectiva ética. Vaya por delante una afirmación: no existe un único EVA válido para todos. Los EVA, al igual que las escuelas, deben dar respuestas a las necesidades de sus miembros y deben responder al contexto en el que se encuentran, a sus finalidades educativas, al currículo con el que trabajan y, especialmente, a las características y necesidades formativas de las personas que los integran. Este principio tan fácil de entender para los pedagogos a menudo no lo es para los tecnólogos que "construyen" entornos virtuales de aprendizaje, ya que consideran que a más tecnología más posibilidades. Sabemos que no es así, ya que la tecnología no es un fin, sino el medio necesario en este caso para conseguir los objetivos de aprendizaje.
Existen dos niveles de aproximación a la axiología de las organizaciones educativas, sean virtuales o no: el del análisis de los valores propios de la organización educativa y el del análisis de la gestión ética del entorno de aprendizaje. La primera aproximación, a nuestro entender, muestra el análisis de la realidad pretendida, de aquella que queremos, pero no necesariamente de la que es. A veces nos encontramos con extensos discursos institucionales que exponen el modelo educativo y ético, pero a menudo en algunas de las instituciones que poseen esos discursos la realidad va por otra parte distinta de la que se manifiesta en sus escritos. De ahí que nos interese más el análisis de la realidad de lo que sucede en el interior de los entornos de aprendizaje, de las vivencias que se generan, que no de lo que exponen los principios educativos institucionales.
La coherencia es a nuestro entender uno de los valores más importantes que hay que preservar cuando hablamos de gestión ética institucional. La coherencia, de por sí, es un valor puramente instrumental, ya que lo que hace es evidenciar el cumplimiento o no de principios preestablecidos y expuestos abiertamente. Pero, a pesar de ser instrumental, desde el punto de vista educativo es uno de los valores más elocuentes porque muestra la capacidad o no de convivencia real entre lo que se dice y lo que se hace. Y ello afecta a las emociones, y por ello educa. De nada sirve que un maestro clame al respeto y que a la vez sea incapaz de respetar a sus alumnos. Ellos son los primeros en darse cuenta. Lo mismo en el ámbito institucional.
En el caso de los entornos virtuales de aprendizaje se produce un hecho relevante: la forma en la que una institución educativa define y estructura un EVA es determinante para la implantación de marcos en los que poder establecer vivencias de valores. Dicho de otra forma, las instituciones que pretendan educar por Internet deberán poner mucho cuidado en el sistema de organización de su EVA, ya que a través de la estructura que configuren estarán determinando la forma en la que se van a producir, o no, situaciones de vivencia valorativa en su interior. Pongamos un ejemplo: imaginemos que un EVA no permite la interacción entre alumnos, sólo entre profesor y alumno de forma bidireccional. Está claro que este modo de establecer la comunicación condiciona, en un sentido o en otro, las posibilidades de vivencia. Y está claro también que la decisión de establecer este tipo de comunicación ha sido tomada por parte de alguna estructura con capacidad de hacerlo en el seno de la institución educativa.
El EVA es el espacio a través del cual se manifiestan los valores de la organización y es, a su vez, el espacio que debe gestionar la institución para mostrar, de forma explícita, su interés por la manifestación de determinados valores que se quieran potenciar. La relación entre ambas aproximaciones es una relación de conflicto entre lo manifiesto y lo deseado, entre lo que el colectivo expone y lo que la institución pretende. Se trata de una relación de aprendizaje ético a través de la cual construimos un espacio colectivo de valoración axiológica.
Concretemos un poco más lo que estamos exponiendo. Sabemos que los EVA pueden ser espacios de acceso abierto o restringido (véase la tabla 1). La diferencia básica entre uno y otro desde el punto de vista formal es el control de acceso (Internet para los EVA abiertos, intranet para los restringidos). Desde un punto de vista organizativo la diferencia consiste en que los EVA abiertos no acostumbran a tener demasiado control institucional –si lo tienen radica en el ámbito informativo de la institución, y en algún caso de servicios con coste para el usuario–, mientras que los restringidos sí, ya que a menudo son el equivalente al edificio presencial para la institución educativa virtual, el espacio a través del cual se muestran al mundo y a su comunidad.
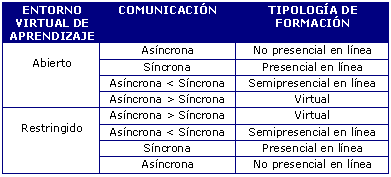
|
| Tabla 1. Relación entre entorno, comunicación y formación |
Para nuestro análisis usaremos indistintamente ambos tipos de EVA. Parece evidente que un EVA abierto potencia una dinámica participativa diferente de la de uno restringido, pero no por ello podemos afirmar que los EVA abiertos no dispongan de mecanismos de valoración y de gestión ética como los restringidos. Ahora bien, y teniendo en cuenta que lo que nos interesa destacar en esta ponencia son los elementos de la gestión ética de las organizaciones educativas virtuales, nos centraremos más en los EVA restringidos, ya que nos permiten un análisis más completo de la situación.
Los EVA de acceso restringido (intranets) representan la institución y su modelo, y a la vez el dinamismo, más o menos autónomo, de la comunidad educativa que la integra. Decimos dinamismo más o menos autónomo porque las instituciones educativas que poseen un EVA para vehicular la formación que facilitan deben configurarlo previamente a su uso y mantenerlo activo. Cuando una institución educativa configura, mantiene y dinamiza un EVA lógicamente está condicionando los sistemas de participación y de comunicación de sus miembros a la vez que marca pautas de conducta y de control que configuran la base del entramado axiológico –ético– del entorno educativo virtual. A pesar de todo es posible que algunas instituciones no sean conscientes de la importancia educativa que tiene el diseño y la dinamización de su propio entorno virtual de aprendizaje.
Al igual que en las organizaciones educativas presenciales, distinguimos dos formas de tratar la ética según cuál sea la orientación institucional: una ética que llamamos activa o de mínimos (Cortina, 1994), centrada en el civismo y en los valores democráticos, y una ética reflexiva (Duart, 1999), propia de organizaciones que además quieren imprimir un determinado carácter (Bridges, 2000) a la comunidad educativa. |
|
 |
| 3. | El valor de educar en la virtualidad |
La educación a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) es posible. Pensamos que ya hemos superado el momento en el que algunos sostenían que tan sólo era posible formar a través de las TIC. Si en Internet somos capaces de crear espacios relacionales como los que hemos descrito anteriormente está claro que en esos espacios pueden producirse, y se producen, vivencias, emociones, relaciones sociales. Si esto es así hay educación. Y si hay educación hay educación en valores, ya que no es posible educar sin valores.
Podría parecer un silogismo simple el que acabamos de formular, pero sin duda es la clave para entender la aproximación que realizamos al tema que hasta ahora hemos expuesto. No podemos tratar los entornos virtuales de aprendizaje como entornos en los que, debido a la falta de contacto físico, sus posibilidades educativas quedan reducidas a la simple formación. El contacto físico es una parte importante de la educación –aunque, paradójicamente, es una de las menos trabajadas en la escuela (Van Manem, 1998)–, pero no es la base del sistema educativo. A nuestro entender la educación es el resultado de un compuesto de vivencias y de emociones (Salzberger-Wittenberg; Henry; Osborne, 1989) que conducen a la interiorización de aprendizajes ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. Y partiendo de esta base está claro que si bien los EVA no pueden responder al contacto físico o a la presencia síncrona, no por ello no pueden dar respuesta a las vivencias y a las emociones que conducen a aprendizajes. Eso sí, cuando se trata de niños y de jóvenes, como ya hemos expuesto, de forma complementaria con la educación presencial.
También hay quien dice que la educación es algo propio de los primeros años de vida de las personas. Esto equivale a decir que los adultos ya no nos educamos, tan sólo nos formamos, nos capacitamos. Hoy ya sabemos que eso no es así, que la educación es algo que mantenemos a lo largo de nuestras vidas, especialmente en una sociedad como la nuestra tan cambiante en la que las disciplinas y las formas de actuar y de valorar que aprendimos de niños o de jóvenes ya no nos sirven. Decir que los adultos no nos educamos es como decir que con la edad perdemos la capacidad de sentir, de emocionarnos y, por ello, de aprender.
Por eso existe un valor especial en la educación que se realiza a través de las TIC. Se trata del valor de la capacidad de dar respuestas a nuestra realidad cambiante. De la posibilidad de ofrecer oportunidades a las personas que pertenecemos a la sociedad de la información y del conocimiento, a nuestra sociedad de hoy. De trabajar por la superación de la brecha digital que divide pueblos, y, por ello, personas. De incentivar la construcción de espacios de diálogo y de entendimiento más allá de las culturas inmediatas a las que pertenecemos. De manifestar nuestras identidades en un mundo global, en el mundo de Internet, en el que cada uno de nosotros debemos tener nuestro espacio.
Muchas son las posibilidades educativas que nos abre la sociedad de la información y del conocimiento. No explorarlas es mostrarse tímido y cobarde ante el reto de educar para la sociedad de hoy. No hacerlo es hipotecar el futuro de los que ahora son niños y de los jóvenes. Sería una gran irresponsabilidad.
A modo de conclusión y como reto terminamos con una frase ya conocida del Informe Jacques Delors: "La educación debe adaptarse constantemente a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir las adquisiciones, los fundamentos y los frutos de la experiencia humana" (Delors, 1996). Para construir en educación debemos partir de lo que somos, de lo que ya tenemos, pero siempre con nuestra mirada puesta en la actualidad, en nuestra identidad y en el futuro mejor que entre todos trabajamos por conseguir. |
 |
 |
|
|
 | BOTTERY, M. (1990). The morality of the school. Londres: Cassell. |
 | BOTTERY, M. (1992). The ethics of educational managment. Londres: Cassell. |
 | BRIDGES, W. (2000). The character of organizations. Using personality type in organization development. Palo Alto: Davis-Black Publ. |
 | CASTELLS, M. (2002). La galaxia Internet. Barcelona: Gedisa. |
 | CORTINA, A. (1994). La ética de la sociedad civil. Madrid: Anaya. |
 | DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana. |
 | DUART, J.M. (1999). La gestión ética de la escuela y la transmisión de valores. Barcelona: Paidós. |
 | DUART, J.M. (2000). "Educar en valores por medio de la web". En: DUART, J.M.; SANGRÀ, A. Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa-Ediuoc. |
 | ECHEVARRÍA, J. (2000). Un mundo virtual. Barcelona: Plaza y Janés. |
 | HIMANEN, P. (2002). La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. Barcelona: Destino. |
 | LÉVY, P. (1999). ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós. |
 | PORTER, D. (1997). Internet culture. Londres: Roudledge. |
 | REBOUL, O. (1992). Les valeurs de l'éducation. París: PUF. |
 | ROKEACH, M. (1973). The nature of human values. Nueva York: Free Press. |
 | SALZBERGER-WITTENBERG, I.; HENRY, G.; OSBORNE, E. (1989). L'experiència emocional d'ensenyar i aprendre. Barcelona: Edicions 62. |
 | VAN MANEM, M. (1998). El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica. Barcelona: Paidós. |
 |
| [Fecha de publicación: marzo de 2003] |
|  |  |